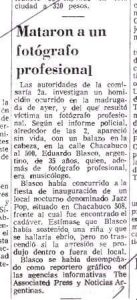Jazz & Pop: la crónica (policial) que no pude escribir hace 40 años

Nuestra querida cronista Sibila Camps nos relata un hecho policial ocurrido durante la última dictadura y nos vuelve a sumergir en aquella época de gritos apagados y de intensa oscuridad, en donde los lugares de encuentros musicales se hacían necesarios para mitigar angustias de esa realidad. Sin embargo, en algunos casos, la cachetada siniestra te recordaba los tiempos entabicados por la represión.
Los preparativos comenzaron en marzo de 1978. Por primera vez habría en Buenos Aires un club de jazz administrado por músicos, y en el ambiente estaban todos muy entusiasmados. El barrio no era el mejor –Chacabuco 508, en tiempos en que San Telmo era bastante sórdido–, ni menos aun el boliche, un ex cabarute chiquito, todo pintado de negro, que habría podido servir para revelar fotos. Los socios, el contrabajista Jorge “Negro” González, el baterista Néstor Astarita y Gustavo Alessio, quien venía de un conjunto pop al que todos citaban por un nombre ficticio y tocándose el izquierdo. Cuando anunciaron que la inauguración sería el 6 de abril, no hubo quien no protestara: al menos en aquellos años, los músicos de jazz consideraban que el 6 era un número de mala suerte; cuando algún recital o intérprete no les gustaba, decían Six, con el pulgar hacia abajo. Pero los anfitriones se plantaron y Jazz & Pop abrió sus puertas ese día.
Habían levantado los horribles sillones de espuma de goma rígida para que hubiera más espacio y el local estaba repleto. Yo llevaba apenas seis meses en el periodismo y soñaba con ser, no periodista –¡ni se me pasaba por la cabeza!–, ni siquiera especialista en música popular, sino únicamente crítica de jazz. Para no perderme nada de la jam session, cuaderno y birome en mano me senté en la tarima que hacía de escenario, resignada al bombardeo de decibeles. Acababa de tocar Dino Saluzzi y lo había remplazado el Mono Villegas cuando sentí que me caía un baldazo en la cabeza. Minutos antes había visto junto a mí a Litto Nebbia con un farol de whisky y pensé: “Litto está en pedo”. Levanté la vista y lo vi tratando de sujetar por las muñecas a un tipo de unos treinta y pico largos, de estatura media, piel blanca y rubio. No demostraba enojo cuando se levantó el pulóver –un bremer beige– para mostrar la pistola calzada bajo el cinturón. Me alejé enseguida y se lo comenté a Néstor Astarita. Poco después, Litto nos contó que el tipo estaba borracho y que pretendía matar al Mono Villegas, porque quería que tocara él. Había logrado sacarlo a la calle. No lo conocían. La fiesta continuó y casi nadie se enteró del incidente.
Pasada la medianoche, los anfitriones pararon la música y nos informaron que en la puerta del boliche habían asesinado a uno de los asistentes. La víctima era Eduardo Blasco, un fotógrafo de la agencia Noticias Argentinas (NA) amante del jazz y amigo de los músicos. A primera vista se creyó que lo habían degollado, ya que recibió un balazo en el cuello. El proyectil pegó contra la chapa de abajo del farolito, que conservó la marca para siempre.
Néstor se me acercó y me dijo que me fuera antes de que llegara la policía, a la que ya habían llamado; no quería comprometerme. Respondí que me quedaría para hacerles el aguante. Mi entonces marido replicó: “Vos te quedás, sí, pero porque no sabemos si el asesino está a la vuelta”. Uno que se salvó, porque ya se había retirado, fue el flaco Spinetta. Y un rato más tarde, un centenar de personas terminamos caminando cuatro o cinco cuadras hasta la comisaría; el Mono Villegas, ya con problemas de próstata, fue trasladado por músicos en sillita de oro.
A las mujeres nos ubicaron en un patio y a los varones, más numerosos, en otro. No conocía a ninguna de mis compañeras de infortunio, esposas y novias de músicos, de diversas edades; recuerdo a una joven que estaba en período de lactancia de su bebé, y cuyos pechos se le habían hinchado y le dolían. Era una noche muy fría y realmente la pasamos mal, sentadas en el suelo, sin saber qué estaba ocurriendo ni cuándo nos liberarían. Los hombres, en cambio, se pusieron a refrescar anécdotas –me lo contaron después– y terminaron a las carcajadas.